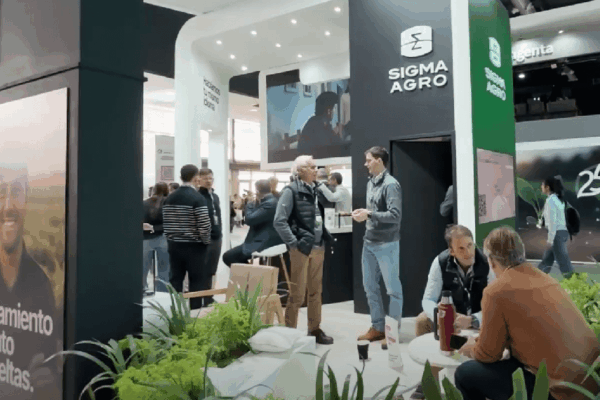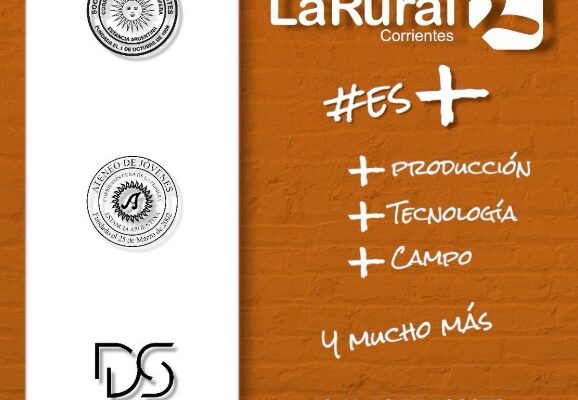CHACO: Gensus celebra un avance clave para el sector.
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 53 segundosEl directivo del semillero Gensus, Alejandro Fried, destacó la aprobación comercial de un evento biotecnológico triple por parte de la Secretaría de Agricultura, que combina resistencia al glufosinato, glifosato y a determinados lepidópteros. “Es un hito que estábamos esperando y que marca un punto de inflexión para la cadena y los productores”, afirmó Fried, subrayando que la aprobación se concretó en tiempo récord, algo poco habitual en este tipo de procesos. Según explicó, Gensus presentó en febrero de este año toda la documentación técnica ante Conabia, Senasa y la Dirección de Mercados, obteniendo los dictámenes de manera ágil. “Hubo un claro interés político de acelerar el trámite, siempre con el rigor técnico y científico que caracteriza a estas evaluaciones”, señaló, explicando que la novedad es que la variedad tiene resistencia a insectos lepidópteros, dos de los principales desafíos que enfrenta el cultivo en Argentina. Desde 2016 La compañía, que ingresó al mercado en 2016 con el objetivo de incorporar nuevas variedades y tecnologías, inició su camino con un convenio de vinculación tecnológica con INTA Sáenz Peña, logrando variedades con amplia aceptación en el mercado. Fried recordó que en materia de reconocimiento del valor de la tecnología, pasaron de un 12-15% inicial a un 64% en el pico máximo, estabilizándose hoy en torno al 45%. No obstante, advirtió que el mercado de semillas sigue “muy desordenado”. Según datos del SISA, de las 1,6 millones de hectáreas que se siembran en el país, solo entre 150.000 y 300.000 hectáreas se declaran formalmente cada año. “Queda mucho trabajo por hacer, tanto desde lo público como desde lo privado”, señaló. De cara al futuro, Gensus prepara para el próximo año el lanzamiento comercial de la variedad Arandú, desarrollada en conjunto con INTA. Para Fried, la aprobación del nuevo evento biotecnológico “es un punto de quiebre positivo y una señal alentadora de lo que viene para el sector”. Presentación en Buenos Aires Fried anunció que el nuevo evento biotecnológico será presentado oficialmente el 28 de agosto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, lugar elegido por su histórica participación en iniciativas como “Semillas Seguras” y su compromiso con la problemática del cultivo. El encuentro, denominado “El nuevo camino del algodón”, busca convocar a toda la cadena algodonera, incluyendo productores, exportadores, el sector textil, investigadores y autoridades. Habrá un panel con productores para conocer de primera mano sus demandas, así como exposiciones sobre las necesidades de la exportación y el fortalecimiento institucional de la cadena. También se prevé la participación de representantes del INTA, el secretario de Agricultura, el presidente del INTA y el gobernador Leandro Zdero, junto al ministro de la producción de Chaco Oscar Dudik y al equipo completo de Gensus. Fuerte impacto en la economía regional Fried remarcó que el algodón tiene un fuerte impacto en las economías regionales del NOA y NEA y aseguró que, con innovación, manejo del cultivo y ordenamiento de la cadena, Argentina podría triplicar su producción de fibra y multiplicar por tres o cuatro sus exportaciones en los próximos cinco años. Pese a las dificultades climáticas recientes, sostuvo una mirada optimista: “El algodón va a dar una vuelta importante en muy poco tiempo. Queremos que el productor crea, confíe y nos acompañe. Estamos invirtiendo para traer lo que necesita el cultivo”, expresó.